El niño se cambió de asiento después de que un tipo que vendía helados y decía ser el capitán del barco se lo sugiriera: el riesgo, en un viaje por mar, era evidente. “Tampoco perderíamos mucho”, soltó la madre. Y el niño se adormiló en el chaleco de espuma mientras los cielos confabularon para que el mar se pintara de fluorescente.
En esas, llegamos a Santa Cruz del Islote, que a lo lejos no era más que una piña de hojalata; de cerca, un monumento a la fábula, a lo inverosímil, a atravesar todas las cosas con la misma aguja. Claro que a ello contribuyó que este gajito de piedra y tierra en el caribe colombiano, territorio del realismo mágico, se diga que es la isla más densamente poblada del mundo.
Ayer comencé a desmenuzar los apuntes de la visita, los olores de los pescados, la temperatura que había que soportar, las conversaciones, los cabreos de algún lugareño, el dulce de coco que nos ofrecieron, la herida en el pie que se hizo quien nos acompañaba. Todo eso debe caber en el reportaje que escriba: cómo se desgaja la luz filtrada, cómo cada rayo tiene su independencia y su calor y todos juntos forman un solo chorro, una sola voz en el papel.
No resulta fácil.
Las historias que me gusta leer, las historias periodísticas, llevan en sus venas los sentidos que –supuestamente– no caben en una historia porque –aparentemente– las palabras no son conductoras de esa corriente, como si fueran madera o el rabo quebrado de una lagartija. Pero no concibo no cargar a esas palabras del bochorno que pasamos, de las personas apelotonadas, de la entrevista que le hice en calzoncillos al inspector de policía después de desvestirme en la iglesia (pidiendo permiso al pastor) y pegarme un baño.
No concibo esto sin preñar las palabras de lo vivido: de los muertos que mataban porque los enterraron al revés; de los funerales y el entierro en otra isla porque el islote es muy pequeño como para albergar un cementerio; del tajo en el pie de un venezolano, Orlando de nombre y Maduro de alias, al que tuvimos que subir –120 kilos– al puesto de salud. Solo había una enfermera de guardia, porque el enfermero estaba de vacaciones y el médico solo viene a esta isla aislada cinco días al mes, así que mientras ella cosía el boquete en el pie, dos niños le regaban el orificio con agua oxigenada y desinfectante. Después de dejar las manchas difuminadas de sangre en cada peldaño de las escaleras, tuvimos que sacarlo en camilla de la isla entre siete u ocho.
Una viejita me contó que tenía muchos tataranietos, que su marido había tenido otras mujeres, pero se llevaba bien con todas –“cada una en su casa”–; un maestro de escuela me dijo que la isla se hunde y que le hermandad es celestial. Otra mujer me dijo que ella “iba a decir la verdad sobre la isla”, incluido el asesinato de los paramilitares a un hombre en la plaza.
Y el pastor, que predicaba sobre una antigua gallera –“donde hay sobreabundancia de sangre habrá sobreabundancia de gloria”, se justificó– me dijo que que su misión era “evangelizar la isla”
–¿Y lo conseguiréis?
–Sí. Amén.
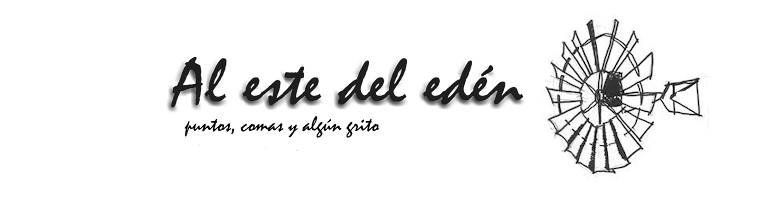

No hay comentarios:
Publicar un comentario